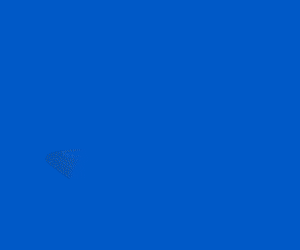Tegucigalpa – Aunque El País de España reconoce que el Salvador es un territorio cinco veces más pequeño, con casi el triple de policías y el doble de militares que Honduras señala en un artículo que el método Bukele en referencia al estado de excepción en el país centroamericano fracasó.
La presidenta Xiomara Castro decretó hace 10 meses un estado de excepción inspirado en El Salvador. Los asesinatos han bajado, pero continúa el control de las pandillas y los grupos de narcotraficantes, resume el artículo del diario internacional.
A continuación Proceso Digital reproduce el artículo titulado “Honduras, el país donde el método Bukele fracasó” y publicado por diario El País de España:
Lo primero que sintió Lorenza Ramos al bajarse del camión fue el olor a carne quemada. Después fue el humo: negro, denso, como un bramido que salía de la cárcel. Corrió. Ahí dentro estaba su hija. Eran casi las nueve de la mañana del 20 de junio y 46 reclusas estaban siendo asesinadas al interior del penal de Támara, Honduras, en la peor masacre de la historia en una prisión de mujeres. El ataque, con fusiles, machetes y gasolina, ocurrió a manos de una pandilla en un país que llevaba meses bajo un estado de excepción. Era la embestida definitiva contra el Gobierno de Xiomara Castro, asediado por las críticas de inseguridad y la presión de las élites empresariales. Mientras 46 mujeres morían, los viejos engranajes de la maquinaria criminal seguían girando.
Ramos aguarda su turno en Támara con una bandejita de carne guisada, frijoles y plátano frito. Han pasado dos meses del ataque de las reclusas de Barrio 18 y, como cada sábado en la mañana visita a Lidesme, que tiene 33 años y lleva los últimos cuatro en la cárcel. Su hija sobrevivió. Durante el infierno trepó los muros para evitar las cuchilladas, los disparos y las llamas. Desde ahí, desde lo alto, cuenta su madre, se cayó y se descompuso el hombro. Todavía no se lo arreglan. Ramos dice que no entiende, porque ella no subió a los muros del penal para escaparse, sino “para salvarse”.
Nadie en Honduras cree que la matanza de Támara fuera una casualidad. Tampoco las consecuencias. Obligó a Castro a dar un giro de tuerca al régimen de excepción: destituyó al ministro de Seguridad y a otra decena de funcionarios, dio marcha atrás en una de las primeras medidas que había tomado al entrar al Ejecutivo y devolvió el control de las prisiones a los militares, anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una isla para aislar por completo a los pandilleros y publicó en Twitter las imágenes de presos sometidos en ropa interior. Todo apuntaba en la misma dirección: Honduras estaba dispuesto a bukelizarse.
Mencionar el modelo del salvadoreño Nayib Bukele en el vecino país centroamericano es muy efectivo. Hasta ahora, incluso en pleno estado de excepción, muchos hondureños resumen la vida en Tegucigalpa, la capital, como una prisión al aire libre. Los asaltos y los secuestros son diarios, hay puestos de taxis que pagan cuota de extorsión hasta a siete grupos distintos, las farmacias avisan de que el dinero se guarda en una bóveda de la que los empleados no tienen llave, las avenidas están llenas de carros con vidrios tintados y los altos barrios siguen controlados por las pandillas.
La nota roja narra de forma diaria las matanzas en el país: son cuatro, son cinco, es una familia entera. Han matado a 23 transportistas en nueve meses. El primer crimen contra ambientalistas en 2023 ocurrió en Honduras —Jairo Bonilla y Aly Domínguez, quienes defendían el río Guapinol frente a una minera— y desde entonces ya van ocho asesinados. Todos los crímenes ocurrieron dentro de un estado de excepción, donde el 90% de los homicidios queda impune.
“El infierno de Xiomara” grita una pintada en uno de los principales bulevares de Tegucigalpa, “queremos operativos contra los mareros”. Al asumir la presidencia, Xiomara Castro tomó una decisión sin precedentes: le quitó la seguridad al Ejército. Quería robustecer a la policía, un cuerpo poco efectivo, falto de personal y sin credibilidad entre la población. El experimento no tuvo tiempo de cuajar. “No es casualidad”, dice el periodista de investigación Jared Olson, “que llegue una mujer reformista, que no es perfecta —también tiene acusaciones de corrupción—, pero que dice que va a cambiar cosas y que entonces se dispare la violencia”.
El 6 de diciembre de 2022, tras una aguda crisis por las extorsiones al sector de transporte, Castro se traga la primera incongruencia y decreta el estado de excepción en la mitad del país, que incluye las grandes ciudades y los municipios más violentos. Suspende garantías constitucionales, como la libertad de circulación y de asociación, y permite registros y detenciones sin orden judicial con el objetivo declarado de facilitar la investigación de los delitos. Lo ha prorrogado, de momento, hasta el 6 de octubre.
La Secretaría de Seguridad, que hace periódicamente una publicación con los logros de la medida, destaca que hasta julio de 2023 se han registrado 375 homicidios menos que en el mismo período del año pasado. Es un hecho: Honduras tiene ahora la tasa más baja de asesinatos desde hace 18 años y, aun así, se mantiene como la segunda más alta de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela.
“Los que hemos estudiado el fenómeno creemos que no va a bajar mucho más, porque responde a un modelo de disuasión y control, se prioriza el uso de la fuerza”, apunta el analista de seguridad Leonardo Pineda, “pero no se atacan las raíces de la violencia per se: la falta de acceso a la salud, a la educación, a un medio digno de vida”. De hecho, en el principal sondeo de opinión, de la firma ERIC-SJ, realizado en julio, la inseguridad es la tercera preocupación de la población, muy por detrás de la crisis económica y la falta de empleo. La unión de las tres causas empuja el torrente de migrantes hondureños: alrededor de un millón de personas han salido del país, el 10% de la población.
En este marco, casi la mitad de los ciudadanos está de acuerdo con el estado de excepción, según una encuesta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pero el 77% dice sentirse igual o más inseguro de que antes de que estuviera vigente. Ahí está la clave, apuntan las personas consultadas por EL PAÍS: el estado de excepción existe sobre el papel, pero no ha cambiado, ni para bien ni para mal, la vida diaria de la población. “Se ha tratado de seguir esta moda de Nayib Bukele, pero Honduras no está lista para una cosa así”, dice Pineda. Esa afirmación la repiten expertos, periodistas, ciudadanos y hasta una exintegrante de las pandillas.
En el centro de la respuesta, los mapas. Honduras tiene una posición geográfica clave en el centro del istmo centroamericano, con fronteras terrestres con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. “Es un país clave para el narcotráfico en el hemisferio. El Salvador es solo un pedacito de tierra que se puede evitar, pero para llevar cocaína desde Venezuela hasta México tienes que ir por Honduras”, afirma Olson, que lleva cuatro años investigando la corrupción y la seguridad del país.
Además, El Salvador es un territorio cinco veces más pequeño, con casi el triple de policías y el doble de militares que Honduras. “Logísticamente hablando es un problema”, dice Pineda. Honduras tiene una de las concentraciones de policías más bajas del continente, 1,8 por cada 1.000 habitantes; Panamá, por ejemplo, tiene 5,9, y la ONU recomienda tres. “Tenemos un déficit aproximado de unos 17.000 policías en el país. Incluso en 2022 hubo una caída en el ingreso. Los jóvenes no quieren ser policías”, añade el director de seguridad de ASJ, Nelson Castañeda. Patricia —nombre ficticio—, que trabajó con la Mara Salvatrucha-13, lo resume así: “No es lo mismo controlar una casa que controlar 20″.
Hay algo más. Unas raíces que se adentran en el complejo funcionamiento de un país que no se sacude la etiqueta de narcoestado. “Es más fácil en El Salvador acabar con los mareros porque no sirven, pero en Honduras es diferente. Los cuerpos de seguridad están manejando muchísimo dinero del narcotráfico y no quieren acabar totalmente con los mareros, porque son útiles, los usan para masacres, asesinatos”, afirma Olson, que vive en Ciudad de México, donde ha tenido que huir a raíz de sus investigaciones, “mientras los dejan operar, abandonan a comunidades a su suerte, por meses enteros, años”.
Es apenas un muchacho. Lleva lentes grandes, gorrito veraniego y tenis de marca. Desde su puesto en la pulpería tiene una vista privilegiada de Tegucigalpa. En Honduras los llaman banderas, en México, halcones. Su labor es vigilar: quién entra y cómo entra, modelo, placa y color de carro, si tiene permiso o no para recorrer estas calles mal asfaltadas, a qué viene y cuándo se va. Está tranquilo, si tiene dudas llama o manda un audio. En esta colonia controlada por la MS-13, él forma parte de los que mandan.
Nada parece haber cambiado mucho en el reparto de los barrios desde que entró en vigor el estado de excepción. Al menos, no en la práctica. Las reglas siguen siendo las reglas. En las altas comunidades de la capital hondureña no puedes entrar sin invitación, si vas en auto, llevas los vidrios bajados y haces un cambio de luces, si conduces moto, el casco levantado que se vea el rostro, el teléfono guardado o enfocando hacia abajo, no preguntas, no sacas información. Los errores se pagan.
Desde el estado de excepción, son muchos los que como él aparecen después en la prensa como imagen del éxito de operativos especiales. La Secretaría de Seguridad presume en su informe de que hasta el 19 de julio habían detenido a más de 1.300 personas, unas 500 presuntamente relacionadas con las maras y las pandillas. A la gran mayoría se los llevaron por delitos por tráfico de drogas, a otras 250 por extorsión.
Sin embargo, según datos de la Asociación para la Justicia, menos de la mitad de estos últimos han sido judicializados, solo 84. A la mayoría los arrestan y los sueltan. “Los llevan al juzgado y no pueden demostrar los delitos, porque hay muchas carencias en la investigación y no funciona, por ejemplo, el sistema de identificación de balística y tienen que soltarlos o tenerlos presos sin condena, que es igual de malo. El universo de capturados se ha convertido más en una medida de presión y represión, para hacer propaganda de ‘estamos haciendo algo contra la inseguridad”, apunta Pineda.
Las maras son el enemigo perfecto en el imaginario público. “Son el enemigo creado, representan todos los males. Lo hemos dicho con investigaciones desde 2004, las maras son un brazo sicarial y ejecutivo de las cúpulas empresariales, políticas y militares. Sirven de carne de cañón y son la excusa perfecta para un estado de emergencia”, dice con rotundidad la periodista de investigación Wendy Funes. “No puedes entender la violencia en Honduras si solo estás viendo la parte más abajo: las maras no habrían podido existir sin autorización oficial”, continúa su colega Jared Olson.
Las afirmaciones de los periodistas se enmarcan en un país cuyo último presidente, Juan Orlando Hernández, está preso en Nueva York por narcotráfico, acusado de facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a territorio estadounidense y de recibir millones de dólares de organizaciones criminales de su país y México, entre ellas del sanguinario Cártel de Sinaloa.
“El problema del narcotráfico no se fue con Juan Orlando, se quedó aquí. Los narcotraficantes están usando a las pandillas como brazo armado, como sicarios”, apunta Pineda. Pero los periodistas van más allá, no son solo los cárteles, sino las instituciones. “Hay intercambio entre el Estado y el crimen organizado. Están muy mezclados, se usan uno al otro para sus propios intereses. Especialmente el Ejército, que manipula a las maras como piezas de ajedrez”. ¿Cuál es el punto de colusión entre el Estado y los delincuentes? Las cárceles. Xiomara Castro se las quitó a los militares, cambió el tablero y entonces llegó el 20 de junio.
A las 7.50 de la mañana, dos policías fueron a pasar lista al módulo 7 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Abrieron el hogar de las mujeres vinculadas con la pandilla Barrio 18 y fueron encañonadas. Las reclusas les robaron las llaves, las radios, las listas. Tenían parte del arsenal escondido en baldes de ropa para tender. Salieron aquel día armadas como un ejército. ¿Cómo entra un AK-15 en un reclusorio? Tuvieron una hora libre para matar: no entró ningún agente de seguridad hasta que terminó la matanza, a las 08.56.
En Honduras solo hay una cárcel para mujeres —desde que cerró en 2017 la que había mixta en San Pedro Sula— y entre esos muros grises conviven 900 reclusas, incluidas diecichoreras y emeses. Aunque son menos en las calles, las reclusas de la 18 son casi 400, frente a unas 100 de la Mara Salvatrucha-13.
Fue una llamada a la guerra. “Perras, ahí os vamos a meter fuego”. Fueron directas al llamado hogar 1, donde se concentraba un centenar de mujeres asociadas de alguna manera con la 13. A ellas las asesinaron con saña —quedaron mujeres con la cabeza abierta a pedradas, con cinco cuchilladas en el cuello—. Quemaron los dormitorios con gasolina. Murieron 28. Las que sobrevivieron estaban en el techo, como Lidesme. Pero no se quedó ahí. “Empezaron a mencionar nombres, ellas llevaban un listado. Y andaban con tiempo, sabían cuánto tiempo tenían en cada hogar”, dice Sheila —nombre ficticio—, presa en el hogar 4 aquel 20 de junio. “Josefa venimos a por vos”, gritaban aporreando las puertas.
Mataron a Josefa, porque como coordinadora de área no les había dejado vender droga. También asesinaron a su hija, a la coordinadora de la iglesia y “a otra señora que decían que también pertenecía a la MS”, dice Sheila susurrando. “Suplicaba, lloraba que por los hijos que no la mataran, pero andaban endiabladas”. También asesinaron a dos policías que estaban presas. El rastro llega hasta 46. Solo tres de ellas tenían delitos de sangre, la mayoría estaba en la cárcel por vivir en zonas controladas por la MS-13, ha desvelado una investigación del antropólogo Juan Martínez. A día de hoy todavía no hay un listado oficial de quiénes son las fallecidas. A sus familias, el Estado les ha pagado 50.000 lempiras, es decir, 2.500 dólares.
“La policía llegó y solo ya vio a las muertas”, cuenta Sheila, que señala que a las agresoras les dio tiempo a guardar las armas. Dos semanas después llegaron los militares. Dos meses después, Mayra y July venden cojines a las puertas de la cárcel. No hay manera de sacudirse la tristeza del 20 de junio, tampoco el miedo. Ellas se emplean en los talleres, que son un sustento para las reclusas, donde rellenan, pintan y cosen cojines. Para pasar al área de trabajo hay que atravesar los patios donde están todavía las del 18. Agresoras y agredidas siguen entre las mismas paredes en una bomba de relojería.
Mayra dice que ella se siente más segura con los militares allá, aunque llora porque ya no puede hablar con sus hijos, apenas con sus padres. Las mujeres tienen derecho a una llamada de tres minutos cada 15 días. En algunas cárceles de hombres ni siquiera eso.
Del llamado Pozo 1, el nombre popular que recibe la cárcel de seguridad de El Porvenir, en Siria, las esposas salen dobladas. Han visto a sus maridos sin uñas en los pies por los culatazos del fusil, con rajas de alambre en las plantas, con cardenales en la espalda y el abdomen, flacos como esqueletos, amarillos. Dicen que no tienen medicinas ni les da el sol. Que comen en bolsas. Que pasan días tirados en catres sin colchón por las palizas. Que la otra noche los subieron al techo a hacer 100 sentadillas. Que ellas tienen que hacer cinco o siete, desnudas, antes de entrar a la visita. Que también las tratan como delincuentes. Que algunas han hecho 24 horas de trayecto, se han formado 12 horas bajo el sol y han podido verlos 10 minutos. Salen en llanto del Pozo y preguntan: “Ellos hicieron algo mal y ya están cumpliendo su pena, pero ¿hace falta tratarlos como animales?”.
Las denuncias por torturas en las cárceles se han disparado desde que volvieron a estar bajo control del Ejército. La corrupción ha permitido que durante décadas las cárceles en Honduras fueron centro de operaciones, universidad y laboratorio del crimen organizado. Las órdenes de asesinato y las extorsiones salían diariamente de las prisiones. Eran, explica Wendy Funes, “un brazo ejecutor del narcoestado”.
Lo que son ahora todavía no se sabe. Son hervidero de denuncias contra los derechos humanos. Son bunkers donde los periodistas y las organizaciones no pueden entrar. Son el mayor parecido que Honduras ha conseguido hasta ahora con el régimen de Bukele. Como dice Funes: “Los militares han hecho una copia barata de las cárceles de El Salvador. Hasta ahora el estado de excepción ha sido solo una respuesta de emergencia, un teatro, una medida tomada para darle a la opinión pública una respuesta, pero si todo el tema de seguridad pasa a los militares sí: tenemos un riesgo”. (RO)