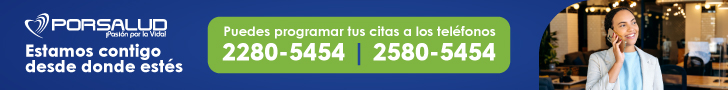Tegucigalpa- La resiliencia alimentaria es la capacidad de los hogares para mantener su acceso a alimentos frente a crisis económicas, climáticas o sanitarias y depende directamente del ingreso, la educación y el acceso a servicios públicos de calidad, según estudio académico.
El mismo estuvo a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), que presentó los resultados del estudio “Resiliencia Urbana para la Seguridad Alimentaria y Nutricional”, realizado en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El análisis, que abarcó 1,365 hogares urbanos en Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, Según el informe, el 57% del índice de resiliencia proviene de la capacidad de adaptación del hogar (educación del jefe o jefa de familia, proporción de población económicamente activa y acceso a crédito), mientras que el 43% restante depende del acceso a activos como vivienda, tecnología y transporte.
Los hogares con alta resiliencia (679) presentan 100% de personas en edad productiva y 35% con acceso a crédito, con una escolaridad media de 5.73 años. En contraste, los hogares con baja resiliencia (93) tienen 0% de PEA, apenas 32% con crédito y una escolaridad promedio de 4.41 años.
El estudio destaca que la educación, la diversificación de ingresos y el acceso a financiamiento son los factores que más influyen en la capacidad de recuperación de las familias urbanas. Asimismo, el acceso a activos físicos y tecnológicos —como refrigeradora, estufa o computadora— actúa como un amortiguador frente a crisis, ampliando el margen de respuesta de los hogares.
Geografía de las desigualdades urbanas
La investigación revela una marcada heterogeneidad territorial:
La Ceiba concentra tanto el mayor número de hogares con alta resiliencia (317) como dos tercios de los hogares con baja resiliencia (62), reflejando una fuerte polarización socioeconómica.
Comayagua muestra niveles medio-altos de resiliencia, sostenidos por una economía diversificada y servicios públicos relativamente estables.
Santa Rosa de Copán se distingue por no registrar hogares con baja resiliencia, evidenciando condiciones favorables para la seguridad alimentaria.
Choluteca se ubica principalmente en niveles medios, lo que abre oportunidades para intervenciones preventivas.
Estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria urbana
El estudio propone cinco líneas de acción para los gobiernos locales y el sector privado: Empleo y capacitación laboral, con programas técnicos orientados a la PEA y articulados con ferias de empleo.
Crédito de proximidad y uso productivo de remesas, mediante fideicomisos municipales y alianzas con cooperativas.
Mejoras en mercados y transporte público, para reducir costos de acceso a alimentos. Compras públicas locales y entornos saludables, integrando productores periurbanos a programas sociales.
Redes comunitarias resilientes, con patronatos y juntas de agua fortalecidos mediante microfinanciamiento y gestión de riesgos.
Llamado a la acción
El informe concluye que mejorar la vivienda sin abordar empleo, crédito y acceso a activos es insuficiente. La verdadera resiliencia urbana se construye a partir de capital humano fortalecido, redes comunitarias activas y servicios públicos accesibles.
El OBSAN y el PMA recomiendan que cada alcaldía priorice tres barrios o colonias para intervenciones piloto, estableciendo comisiones locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que integren sectores público, privado, académico y comunitario.
“Esta evidencia brinda una oportunidad inmediata para fortalecer la resiliencia alimentaria urbana en Honduras, contribuyendo a reducir el hambre, mejorar la productividad y consolidar la cohesión social”, concluye el informe. LB