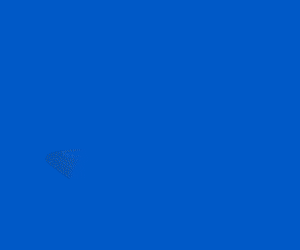Por: Otto martín Wolf
En una de las playas más concurridas por el turismo internacional una joven pareja y su hijo de 5 años, caminan distraídamente sobre la arena, recibiendo en el rostro la fresca brisa marina. Se levantaron tempranito para ver el amanecer.
No muy lejos de ahí, de manera febril, un pequeño ejército de cocineros prepara el desayuno para los 1200 huéspedes del elegante hotel.
A unos pocos kilómetros, en el mercado local, vendedores alistan lentamente la exhibición de sus productos. Es temprano, el mercado aún está vacío, pero saben que en poco tiempo hervirá de clientes.
Como todos los domingos, en la mayoría de los hogares los niños aún duermen tranquilamente, los adultos perecean procurando no despertarlos.
Más allá, en las afueras de la ciudad, algunos campesinos se dedican a espantar los miles de bulliciosas aves que madrugan a robar semillas en sus plantaciones.
Se supone que será otro día tranquilo, placentero, en esa bella comunidad turística, tal y como han sido casi todos los domingos en muchos años.
De repente, de la nada, sin previo aviso, una ola gigantesca arrasa con todo lo que encuentra a su paso, desde la playa, pasando por el centro de la ciudad y llegando hasta algunas de las más lejanas aldeas.
El fenómeno se repite a todo lo largo de la costa tailandesa, dejando más de 200 mil muertos e incontables desaparecidos.
Otros países son afectados, en total esa mañana mueren más de 350 mil personas en el sudeste de Asia.
En la antigüedad algunos hubieran culpado a los dioses locales por la inmensa tragedia, otros más fanáticos pensarían que la rabia divina estaba justificada porque “nos estábamos portando muy mal”, mientras que los padres de muchos niños inocentes que perecieron ahogados, levantarían la vista al cielo y preguntarían “por qué mis hijos?”.
Con la tecnología moderna no tardó mucho en saberse que cerca de la isla de Sumatra se había producido un fuerte sismo, el cual provocó el devastador tsunami.
“Las placas tectónicas –dijeron los expertos- se habían acomodado liberando una energía equivalente a diez mil bombas atómicas” -tan fuerte que inclusive se especuló sobre que el eje de la Tierra pudo haberse movido uno o dos grados.
Se sabe ahora que no hay razón para culpar a ningún dios cuando ocurren esas cosas o algo como el terremoto que devastó ciudad México en 1985 y que dejó más de veinte mil muertos.
Ochocientos años antes, los habitantes de Tenochtitlán (actual Distrito Federal) hubieran pensado que algún dios había descargado su furia sobre la población.
Sabemos ahora que todo se debió a una falla geológica que, posiblemente, volverá a afectar en una fecha incierta.
En la actualidad, Bolivia se encuentra acosada por la peor sequía en décadas, con sus consecuencias terribles de hambre, pestes y mil males conexos.
Pero nadie ahí ejecuta la danza de la lluvia para que los dioses envíen agua. Tampoco se lanzan jóvenes vírgenes a los volcanes ni otras estupideces parecidas.
Es que ahora sabemos cuáles son las causas de todos esos fenómenos naturales.
Al otro lado del mundo, en una calle en las afueras de Paris, un niño de apenas cinco años escapa por un momento a las manos de su madre, sólo para ir a encontrar la muerte bajo las llantas de un enorme camión que no pudo frenar a tiempo.
“No se mueve una hoja si dios no lo permite”, entonces cómo pasan esas cosas?
No comprendo cómo alguien puede aún creer en un dios –supuesto padre nuestro- que permite o provoque que sus hijos sufran y mueran de esa manera.
Lo permitiría usted con sus hijos?