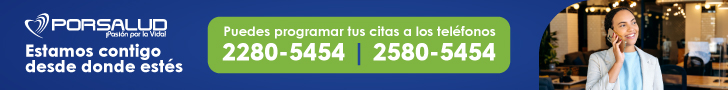Tegucigalpa– El sistema de salud en Honduras sigue en estado de cuidados intensivos. Esa es la amarga conclusión que repiten médicos, enfermeras y pacientes que cada día enfrentan un viacrucis en los hospitales y centros asistenciales públicos.
La precariedad no es un accidente ni un hecho aislado: es el resultado de problemas estructurales que se han normalizado con el paso de los años y que, en lugar de resolverse, parecen profundizarse.
Médicos como el doctor Carlos Umaña y Denis Chirinos, ratifican que la salud en Honduras es precaria y la falta de recursos humano en el sistema sanitario es alarmante.
Faltan citas médicas en tiempo y forma, escasean medicamentos esenciales, el recurso humano es insuficiente y mal remunerado, y la deshumanización de algunos servicios deja una herida que no cicatriza en la relación entre pacientes y personal.
El dolor no es solo físico, también es social: quienes más sufren son las familias más pobres, aquellas que no pueden pagar una clínica privada, donde enfermarse se ha convertido en un lujo reservado para quienes tienen entre 1,000 y 2,000 lempiras para una consulta y mucho más para una hospitalización.
El sistema privado es un lujo que muy pocos pueden pagar, porque todos es muy costoso las consultas y si se habla de una hospitalización más medicamentos, como refieren algunos de forma irónica, cuesta un ojo de la cara.

El IHSS, más de lo mismo
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) refleja la misma crisis. Saqueado en el pasado por la corrupción, sigue atrapado en la decadencia. Hoy los derechohabientes denuncian que las citas médicas no solo tardan meses, sino que ya se programan hasta para el 2026. La esperanza de una intervención que prometió resolver los problemas se transformó en más frustración. Los pacientes esperan, pero la enfermedad no espera.
Esto pese a que la ministra de Salud Carla Paredes, al iniciar la intervención en el IHSS, dijo que en pocos meses la crisis estaría solucionada, pero sus palabras se las ha llevado el viento.
La crisis no es solo de gestión, también es de prioridades. Mientras el presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud en 2024 fue de 29,143.3 millones de lempiras, al final del año se redujo en más de 1,200 millones. El patrón se repite: se asigna menos a la salud y más a instituciones cuya prioridad resulta, cuando menos, cuestionable. Paradójicamente, la OMS recomienda destinar al menos un 6 % del PIB a salud pública, pero en Honduras apenas se invierte un promedio de 2.8 % en la última década.
Los indicadores son claros: el país cuenta con tres veces menos médicos que el promedio regional y apenas siete enfermeras por cada 10,000 habitantes.
Esto no solo refleja un déficit, sino una desprotección de millones de hondureños. La mora quirúrgica sigue aumentando, la cobertura en vacunación desciende a niveles alarmantes y el desabastecimiento de medicamentos se mantiene como una constante que ni las promesas ni los discursos logran disipar.

¿Nuevos hospitales?
En medio de todo, el gobierno apuesta a construir nuevos hospitales. Pero levantar paredes no resuelve la raíz del problema si no hay recurso humano suficiente, abastecimiento de medicinas y una atención primaria sólida que evite que los pacientes lleguen ya graves a los hospitales. El futuro de esas obras recaerá en otra administración, y mientras tanto, la enfermedad no espera.
La pregunta que queda es incómoda pero necesaria: ¿qué significa para Honduras la salud como derecho humano? Porque hoy parece ser más un privilegio. Los pobres mueren esperando una cita, los del campo se resignan a la ausencia de centros de salud, y quienes logran pagar una clínica privada saben que el precio es casi tan doloroso como la enfermedad misma.LB