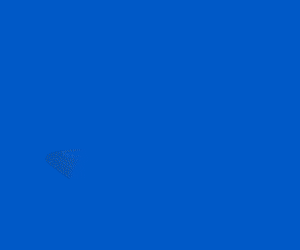Por: Otto Martín Wolf
Contra todo el sentido común y, más importante, contra toda prudencia, tomé la decisión de viajar en un taxi colectivo, sin otra razón que tratar de entender qué sienten todos los millones de personas que diariamente se suben a esas veloces máquinas.
Claro que suicida no soy, así que me fijé muy bien quiénes eran mis compañeros de viaje. Una señora con un niño que no paraba de jugar con un avioncito que parecía haber tenido muchos dueños o muchos años de fabricación y un hombre mayor de aspecto muy humilde. Ninguno de mis tres compañeros de jornada tenía el aspecto de asaltante –pensé- aunque en estos tiempos no se puede saber.
El conductor, un hombre de unos cuarenta años, panza prominente y camiseta del Realma, cerró su puerta y sin siquiera comprobar si el vehículo estaba lleno arrancó de golpe, de un golpe terrible (En la parada hay un “despachador” quien es el encargado de ver que el taxi está lleno e indicarlo al chofer con un toque de mano en el techo)
Debo advertir al lector que el ritmo de esta narración tiene que cambiar de suave y lento a súper veloz. De aquí en adelante tiene que ser velocísimo, debe ir con más rapidez de la que desaparece un celular olvidado en una banca de iglesia.
Semáforo en rojo, no importa, frenazo salvaje de otro carro.
Chirrido de llantas, un madrazo, taxcerdo!
Una señora se persigna, un perro salta al lado salvando su vida por segundos, desde luego que se trata de un perro callejero, los perros con casa y dueño no duran vivos un minuto en la jungla salvaje de nuestro tráfico.
Competencia de carreras urbana. Con quién? Con un bus rapidito, al cual se le puede adivinar su poco uso a pesar de sus muchos golpes (32 en total)
No pueden estar peleando línea! Por qué compiten? Lo hacen porque ambos conductores están acostumbrados a no dejarse ganar por nadie (excepto las motos, para las cuales no aplican ninguna de las leyes físicas terrestres. Son los únicos vehículos que alcanzan la velocidad “warp” tan mencionada en la serie “Star Trek”)
El taxista y el busero son indios y vaqueros en el viejo oeste de nuestras calles, sólo que entre ellos no se trata de quién desenfunda más rápido su revolver si no de quién tiene el pie más firme en el acelerador.
La gente corre asustada, yo –hundido hasta el fondo en mi asiento- me preparo para un viaje a otra dimensión.
En ese momento una pequeña manifestación obliga por unos instantes a reducir la velocidad. La señora vuelve a ver extrañada al conductor y le pregunta: Por qué se ha detenido (a pesar de que el vehículo aun parece ir a más de ochenta kilómetros por hora) Obviamente ella si está acostumbrada al viaje intergaláctico en “agujeros de gusano”.
El niño, con media cabeza fuera del taxi y un brazo extendido con el avión en la mano, también se extraña de la súbita desaceleración. El anciano se despierta, comprueba que aún tiene puesto los zapatos y vuelve a dormir.
Mucho más rápido (y furioso) de lo pensado, el taxi chilla sus llantas en el punto final de destino, una barriada cuyo nombre no quiero mencionar.
Compruebo que estoy vivo cuando el conductor extiende la mano para recibir su pago.
La mujer, el niño y el anciano caminan entre la multitud como lo más normal del mundo.
Yo pienso en un viaje de regreso a pie, cuando logre que mis rodillas dejen de temblar.
Próxima aventura que algún día relataré: Viaje de regreso en bus de la ruta.