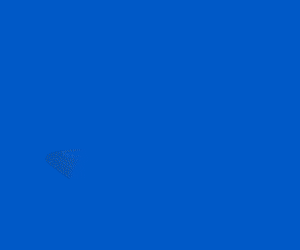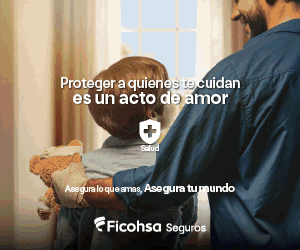Honduras llega a las urnas cercada por restricciones. Desde el 6 de diciembre de 2022, cuando este gobierno decretó por primera vez el estado de excepción mediante el PCM-29-2022, la medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones. En lugar de ser una respuesta temporal contra la violencia y el crimen, se ha convertido en una forma habitual de gobernar. Y es que el actual proceso electoral se desarrolla entre la suspensión de derechos, el miedo institucionalizado y la militarización de nuestras vidas.
La retórica del poder partidario insiste en que estas medidas son necesarias. Pero su reiteración revela algo más profundo: el uso táctico de la excepción como mecanismo de control. En lugar de fortalecer la institucionalidad, se ha dado protagonismo a la peligrosa militarización del país, hoy totalmente politizada y al servicio del poder partidario. La excepción ya no es una acción extraordinaria: es una maniobra política. Se gobierna por decreto, se vigila sin tribunal, se detiene sin juicio. Se siembra miedo y se cosecha silencio.
Como advirtió Hannah Arendt, “la banalidad del mal” comienza en la rutina de aceptar lo inaceptable. El mayor peligro para la libertad no es el poder autoritario, sino la ciudadanía que consiente sin reaccionar. Cuando el ciudadano no se pronuncia, la ley se debilita. Cuando no vigila, el poder se apropia de ella. Y cuando no se moviliza, la democracia se convierte en acto sin contenido. La libertad no es una herencia asegurada: es una tarea permanente. Y cuando se la deja en manos de otros, inevitablemente se pierde.
La historia nos enseña que el poder no se sostiene únicamente con tanques, sino con el silencio de quienes renuncian a pensar y actuar como ciudadanos. En Nepal, en Túnez, en Chile, fueron los ciudadanos organizados quienes rompieron la lógica de la excepción impuesta. No con violencia, sino con conciencia, con redes sociales y actos de desobediencia deliberada. No esperaron a que el poder devolviera lo que había tomado: decidieron recuperarlo.
Hoy, en Honduras, el dilema también está claramente expuesto. No se trata solo de asistir a las urnas, sino de rehusarse a aceptar que la República puede ser suspendida en nombre del miedo. El acto cívico no se agota en el voto: empieza por no callar cuando todo invita al silencio.
A pocos días de las elecciones, no estamos llamados a acciones épicas, sino a una vigilia ética. La historia no exige mártires, sino ciudadanos capaces de sostener la dignidad frente a los mecanismos impuestos por el poder.
La defensa democrática demanda una respuesta persistente, lúcida y creativa. Los jóvenes universitarios pueden alzar las antorchas del debate, convertir sus aulas en plazas de preguntas —no en templos de sumisión—. Las redes sociales deben transformarse en espacios de articulación ciudadana, denuncia y pedagogía de la verdad.
A las seis de la tarde, el golpe de cada cacerola puede marcar el compás de una nación que se rehúsa a callar. Las asambleas barriales, la vigilancia electoral organizada, las cadenas digitales de información verificada: todo gesto cuenta. Porque la democracia solo sobrevive allí donde la sociedad civil no se disuelve, donde persiste una ciudadanía capaz de observar, cuestionar y resistir.
En definitiva, decidirse a hablar cuando otros callan. Reunirse cuando todo desalienta. Exigir cuando parece inútil. Allí comienza —dejando a un lado el miedo— la defensa de la República.
Y esa defensa, como la democracia misma, nunca es automática. Siempre es personal. Siempre es urgente. Porque, incluso en los contextos más adversos, el soberano es uno solo: la ciudadanía. Y es ella quien tiene, particularmente en estas elecciones, la última palabra.