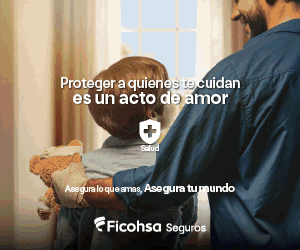Tegucigalpa. – El concepto de Estado ha sido objeto de reflexión constante en la filosofía política. Dentro del liberalismo existen a grandes rasgos tres escuelas o corrientes fundamentales de filosofía política: liberalismo clásico, anarcocapitalismo y minarquismo. Mientras el liberalismo clásico sostiene la necesidad de un gobierno limitado para proteger los derechos individuales, corrientes más radicales, como el anarcocapitalismo, proponen la abolición total del aparato estatal. En un punto intermedio, el minarquismo defiende un Estado mínimo, encargado únicamente de las funciones esenciales. A continuación se explorará cómo cada una de estas perspectivas define las fronteras y restricciones del poder estatal.
Liberalismo clásico: Surgió en Europa durante los siglos XVII y XVIII con pensadores como John Locke, Adam Smith y Montesquieu, quienes coincidieron en que la libertad individual y la propiedad privada son la base del progreso social. Desde esta óptica, el Estado debe limitarse a garantizar la seguridad, administrar justicia y proveer bienes públicos que el mercado no puede ofrecer de manera eficiente, manteniendo intervenciones económicas muy acotadas para no socavar la iniciativa privada .
Para los liberales clásicos, las principales limitaciones del Estado derivan de la separación de poderes, el imperio de la ley y la protección constitucional de las libertades civiles. Estas barreras internas buscan evitar el desbordamiento de la autoridad pública, restringir la carga fiscal y asegurar que la única coacción legítima sea la necesaria para preservar los derechos fundamentales.
Anarcocapitalismo: Fue promovido por Murray Rothbard y David Friedman desde mediados de la década de 1950; en el mismo se eleva el principio de no agresión a su máxima expresión y rechaza por completo la existencia de cualquier institución estatal. Sostiene que todas las funciones que actualmente asume el gobierno —seguridad, defensa, arbitraje de conflictos— pueden ser gestionadas por empresas privadas en competencia abierta, bajo contratos voluntarios. El Estado, en su análisis, es una organización intrínsecamente coercitiva y monopolística que distorsiona el mercado y vulnera los derechos de los individuos .
A ojos de los anarcocapitalistas, introducir “limitaciones” al Estado no es suficiente; en su lugar, debe desmantelarse por completo. La proliferación de agencias privadas de seguridad y de tribunales contractuales sustituiría el monopolio estatal y crearía un sistema donde la coacción se restringe a lo consensuado entre partes, no a lo impuesto por un ente incontestable.
Minarquismo: Este planteamiento adopta una posición intermedia, manteniendo un Estado cuya única misión es proteger la vida, la libertad y la propiedad mediante un cuerpo militar, policial y judicial estrictamente acotado.
Para el minarquista, eliminar la coacción estatal por completo arriesga el surgimiento de conflictos privados desregulados, mientras que un Estado demasiado extenso diluye las libertades individuales. La principal limitación del Estado mínimo reside en ceñir sus competencias a la defensa nacional, la policía, los tribunales y algunas infraestructuras básicas, evitando cualquier programa redistributivo o intervención en el libre mercado.
Conclusión inicial: Aunque comparten la valorización de la libertad y la propiedad, estas tres corrientes divergen en la concepción de la autoridad legítima. El liberalismo clásico confía en un Estado circunscrito por la ley; el anarcocapitalismo lo tacha de inviable y opresor, proponiendo su supresión total; y el minarquismo privilegia un marco estatal reducido a sus funciones esenciales. El debate entre estas perspectivas sigue vigente, pues plantea el dilema de equilibrar protección y autonomía, cuestionando constantemente hasta dónde debe llegar el monopolio de la fuerza en una sociedad libre.
El Estado desde la perspectiva de Hayek y Rothbard
En términos generales, “Camino de servidumbre” de Friedrich A. Hayek denuncia los peligros de la planificación centralizada y cómo ésta desemboca en la pérdida de libertades individuales y posibles regímenes totalitarios. Por su parte, “For a New Liberty” de Murray N. Rothbard presenta el anarcocapitalismo como la única forma coherente de respetar el axioma de no agresión, proponiendo que todas las funciones del Estado sean provistas por iniciativa privada y voluntaria.
“Camino de servidumbre” de Friedrich A. Hayek
El libro se escribió en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, como una advertencia contra el socialismo y el colectivismo, a los que responsabiliza de erosionar las libertades y crear estructuras de poder autoritarias.
La tesis central sostiene que la planificación económica requiere concentrar poder en el Estado, lo que forzosamente empuja a la sociedad hacia la servidumbre colectiva, incluso cuando sus fines aparentan ser benévolos.
Argumentos clave: • La planificación económica ignora la diversidad de preferencias individuales, conduciendo a decisiones ineficaces y uniformes. • El monopolio de la coerción por parte del Estado reemplaza el orden espontáneo del mercado, sofocando la competencia y la innovación. • La separación de poderes y el imperio de la ley son barreras necesarias, pero insuficientes si el Estado asume más funciones que la defensa y la justicia.
Resumen del libro: Hayek fundamenta su crítica en una visión histórica y filosófica: vincula el avance del colectivismo con el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa y demuestra cómo la búsqueda de igualdad económica puede sacrificar el pluralismo político.
“For a New Liberty” de Murray N. Rothbard
Publicado en 1973 como el primer manifiesto moderno del anarcocapitalismo, Rothbard traza los orígenes del libertarismo en John Locke, Adam Smith y la Revolución Americana, pero avanza hacia la eliminación total del Estado.
El libro gira en torno al axioma de no agresión: ningún individuo o grupo puede iniciar violencia contra otro, principio del que los gobiernos quedan exentos por “razones de Estado” y que, para Rothbard, invalida su legitimidad moral.
Puntos fundamentales: • Defensa de privatizar la seguridad, los tribunales y la defensa nacional mediante contratos voluntarios. • Crítica al monopolio estatal como fuente de distorsiones, subsidios y violaciones sistemáticas de derechos. • Visión del Estado como institución coercitiva que no puede mantenerse dentro de límites éticos sin abolirse por completo.
Resumen del libro: Rothbard insiste en la coherencia interna del anarcocapitalismo frente a corrientes que mezclan intervenciones estatales con libertades formales, subrayando que la única posición verdaderamente consistente es rechazar toda autoridad impuesta.
Síntesis General: Esta síntesis reúne las principales ideas sobre las limitaciones y alcances del Estado según el liberalismo clásico, el anarcocapitalismo y el minarquismo, junto con los argumentos de Hayek en “Camino de servidumbre” y de Rothbard en “For a New Liberty”.
Visiones del Estado. • Liberalismo clásico: Estado limitado a garantizar seguridad, justicia e infraestructura que el mercado no provee, custodiado por separación de poderes y respeto a derechos individuales. • Anarcocapitalismo: abolición total del Estado y reemplazo de sus funciones por mercados privados voluntarios, basándose en el principio de no agresión. • Minarquismo: Estado mínimo enfocado exclusivamente en defensa, policía, tribunales e infraestructura básica, sin programas redistributivos ni intervenciones económicas.
Convergencias y divergencias. • Todas las corrientes valoran la libertad individual y la propiedad privada como cimientos de la sociedad. • Divergen en la legitimidad y el alcance de la coacción estatal: desde un Estado limitado (liberalismo clásico), su supresión total (anarcocapitalismo) hasta un Estado mínimo (minarquismo). • El debate esencial gira en torno al equilibrio entre protección colectiva y autonomía personal.
A pesar de todo lo anterior, no debe olvidarse que en la actualidad el Estado es fundamental para garantizar orden, la seguridad nacional, la protección de derechos civiles y económicos, el bienestar social, el desarrollo humano y la participación ciudadana en la vida electoral democrática.